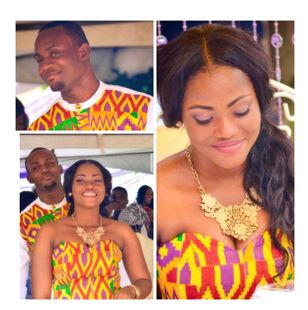El recuerdo plasmado por los sentidos
Jing Tan*
 El recuerdo plasmado por los sentidos Foto: cortesía de Victor Habbick at FreeDigitalPhotos.net |
Dicen que los sentidos son el portador más leal del recuerdo. Quizás.
Nací y crecí en un pequeño pueblo en el sur de China, a la vez animado y apagado, cómodo y bochornoso. Como una niña ingenua cuyo mundo entero -real e imaginario- fue confinado por completo dentro de sus límites, lo veía como el lugar más ordinario existente, tan prosaico, tan trillado, tan insulso como cualquier otro. Luego, como una adulta ya un tanto desilusionada, quien lucha por encajar en otras vidas de otras culturas, quien sólo de vez en cuando se empuja a vislumbrar aquel microcosmos de antaño que hoy existe no más que en una memoria borrosa y fragmentada, siento que ese pueblo común y corriente ha adquirido de alguna manera un matiz soñador, como si se hubiera metamorfoseado en una tierra mágica de Nunca Jamás, una inspiración de la nostalgia inefable, un contenedor del tiempo perdido, del recuerdo.
Pero tan veleidoso es el recuerdo: etéreo como una pluma, efímero como una brisa, fugaz como una estrella. Así que me di por vencida en la búsqueda de ello. Fue entonces cuando éste tropezó conmigo, del más inesperado de los modos.
Un amanecer, como tantos otros de estos días, yo estaba paseando en un callejón pétreo de esta ciudad colonial mexicana. Suave y tentativamente, un olor -o más bien, una sensación- me rozó. Enseguida me envolvió, acariciando un rincón aletargado de mi alma. ¿Qué era?, una sutil fusión entre el regusto de la lluvia nocturna, el aroma de la tierra, la frescura de las plantas y el consuelo del sol matutino. Un exquisito elixir que con ternura y sin esfuerzo me trasladó a un lugar remoto, un tiempo olvidado.
Me encontré en mi pueblo natal, en aquella aldea obsoleta y casi deshabitada, donde nació y creció mi abuelo, la cual había gozado de sus días de gloria a principios del siglo XX, cuando sus hijos (incluyendo a mi bisabuelo), después de arriesgar sus vidas para cruzar el Océano Pacífico, trabajaban en los ferrocarriles de Estados Unidos y enviaban dinero ganado con sudor y con sangre para construir las magníficas casas que albergaban a sus padres, mujeres y niños. Sí, otrora magníficas deben de haber sido: ¡qué armonía tan encantadora entre el imponente estilo occidental y los glamorosos detalles orientales!
Yo de niña la conocí, no en su esplendor sino en su decadencia. Décadas y décadas de vicisitudes habían presenciado toda la deserción que al fin la dejó vacía y abandonada. Algunas casas se derrumbaron, otras emanaron una tristeza estoica: la madera en silencio se pudría, las tallas finas paulatinamente se desfiguraban, las pinturas elaboradas se iban marchitando, los muebles añejos asumieron un aire hipnotizante de� una dignidad fantasmal, la ropa vieja y los papeles antiguos al toque se desintegraron en cenizas, los esqueletos de telarañas se ocupaban en el juego de luz y sombra, danzando en la omnipresencia de la polvareda. Los árboles y arbustos invadieron jardines y patios, reinando la tierra y embistiendo el cielo. Musgos impregnaban los ladrillos de la pared, desde una grieta de los cuales surgió la figura grácil y esbelta de la hierba. Leves gotas de lluvia dulcemente besaron las piedras en el piso, alisadas por numerosos pasos, ligeros o pesados; pero ninguna barahúnda reciprocaría a esa ternura: sólo el vacío, el vacío sin fin.
En aquel entonces, en la inocencia ya lejana de aquella tierna edad, cuando la sencilla infelicidad equivalía al pesar por la partida de la primavera o a la melancolía sobre la llegada del otoño, hallé un paraíso perdido en la belleza frágil, desolada que exudaba esa aldea. Yo solía vagar por ahí durante lo que parecía una eternidad sombría y saciante, haciendo nada más que saborear el latido del lugar. Contemplé el vestigio de las pinturas y esculturas, sobrecogida por el poder destructivo del Tiempo; toqué los ladrillos musgosos, estremeciéndome con su frescura llorosa; corrí por el callejón pétreo callado, sólo para oír el eco de mis pisadas, tan lleno de vida y casi de alegría; respiré, lenta y hondamente, inhalando, exhalando, sintiendo al máximo aquella fragancia de ensueño que me sumergió: la humedad prístina del aire, la familiaridad entrañable de la tierra, el olor meloso de la madera, el aroma ligeramente acre del musgo, el perfume piadosamente cruel del paso de los años, décadas, siglos. ¿Quién había estado donde estuve yo? ¿Quién había visto lo que vi, sentido lo que sentí, pensado lo que pensé, pero luego se esfumó en la vastedad infinita de la Nada? Oh, qué tristeza, qué dulce tristeza...
¿Cuándo fue la última vez que estuve en esa aldea? Hace diez años, quince años, o ¿hace una vida? Pensé que la había perdido, perdido hasta el recuerdo de ella. Pero en esta mañana serena, con una distancia de la mitad del mundo, sin la más mínima advertencia, ella vino a mí. No, me llevaron a ella, de nuevo, en toda la plenitud, en todos los sentidos.
* Ex estudiante de Español Superior
CEPE-Taxco, UNAM, México.