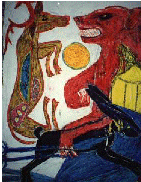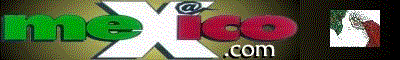La camarera del café
Jocelyne Milks y Roger Verreault
 |
 Hace algún tiempo, me senté en la terraza del café de mi barrio, en un lugar desde donde me puse a observar a un cliente curioso, un hombre viejo, que tenía más o menos la misma edad que mi tío Lorenzo cuando éste era sacerdote y profesor. Tomé asiento donde el hombre no podía verme directamente. Parecía muy ocupado en observar a la nueva camarera, que balanceaba alegremente sus bandejas de queso y cervezas entre las mesillas de los clientes.
Hace algún tiempo, me senté en la terraza del café de mi barrio, en un lugar desde donde me puse a observar a un cliente curioso, un hombre viejo, que tenía más o menos la misma edad que mi tío Lorenzo cuando éste era sacerdote y profesor. Tomé asiento donde el hombre no podía verme directamente. Parecía muy ocupado en observar a la nueva camarera, que balanceaba alegremente sus bandejas de queso y cervezas entre las mesillas de los clientes.
El hombre escribía o dibujaba algo en su cuaderno, no sabía yo qué, pero no cabía duda, por el evidente fuego en sus ojos, que consideraba a la chica que servía como la más bonita y simpática de todas. Más que a Luisa, la bailarina de noche del café, a quien todos los clientes tienen la costumbre de describir tan afectuosamente.
La terraza daba al bar, en donde la música tocaba con una especie de ritmo andaluz. La guitarra sonaba triste, con un aire de canto perdido, de pueblo desierto hecho de arena y de casas abandonadas en donde vivirían sólo pájaros negros y coyotes sucios.
La boina del hombre estaba sobre la mesa. Tenía uno de esos curiosos mechones que movían a risa. Su pelo era largo y gris, desarreglado por la brisa que entraba por el callejón. La joven camarera tenía los cabellos, largos y negros, atados sencillamente en una simpática cola que le caía hasta la cintura y que le daba un aire inocente.
El viejo fumaba algo horrible que esparcía un olor casi narcótico, probablemente uno de esos tabacos franceses. Respiraba fuerte, ruidosamente. La camarera circulaba sin chocar contra nadie, con agilidad y gracia, y a cada paso dejaba una fragancia agradable de rosas o de lavanda. Al hombre algo en su cara le daba un aire de artesano simple y feliz. Cuando le sonreía a la camarera, se notaba que le faltaban algunos dientes en la boca. Su mirada era penetrante, la de un veterano aguerrido de no sé cuál campaña, la cabeza sin duda llena de memorias y recuerdos. Con sus hombros caídos y su barriga, tenía un aspecto peculiar. La camarera era perfecta, su cara angelical, su voz dulce y su cuerpo esbelto.
En su cuaderno, el viejo continuaba apasionadamente dibujando algo. Se veía que padecía del brazo derecho. Algo también en su postura, sentado de manera más o menos incómoda, denotaba que sufría de cierta herida en la parte inferior de su cuerpo, una ligera imperfección humana, digamos. Después de un momento, el hombre se puso de pie y se dirigió hacia el baño. A causa de sus rodillas o de sus tibias, no sé, andaba lentamente. A la camarera, no se le notaba ninguna imperfección, sus movimientos eran delicados y precisos.
En ese momento vi lo que había ilustrado en su cuaderno. Era un dibujo de la joven. Estaba representada como una niña en un parque de atracciones; tenía cogidos con la mano derecha diversos globos multicolores de fiesta. Con la otra mano trataba de defenderse de una especie de terrible lobo de aspecto muy poco amable que gruñía delante de ella. Se reconocía claramente a la joven camarera, con sus piernas atrayentes, su cuerpo de mujer, sus ojos de mujer-niña.
El viejo regresó a su mesa, esta vez acompañado por la joven camarera que acababa de terminar su turno de trabajo. Tomaron cada uno sus cosas y se fueron. Era la primera vez que había visto a María Cristina salir con un hombre.
Era un día brumoso, caluroso, ni una nube en el cielo. Salieron juntos y empezaron a hablar de todo y de nada. María Cristina decidió acompañar al anciano a su casa. Ella tenía cierta curiosidad por ver el dibujo que el viejo había hecho de ella. En el camino pasaron cerca de un bosque de pinos. Un parque verdaderamente natural. Un lugar para escaparse y hacer un alto en la vida agitada.
El anciano, de nombre Roberto, le dijo durante el paseo que ahora que vivía solo y que no trabajaba, le gustaba salir a pasear y estarse un rato en el bar de su barrio, donde encontraba a la gente, tomaba una cerveza y de vez en cuando se sentaba en un rincón tranquilo de la terraza, donde uno se podía relajar y dibujar. Observaba la belleza que le rodeaba y ponía una parte de esta belleza sobre el papel. Ese día había decidido pintar a María Cristina porque era la mujer más bonita en todo el restaurante. Le explicó que a veces perdía la alegría de vivir, pero que verla lo reanimaba, que ella era un rayo de sol, con tanta naturalidad y espontaneidad. . .
María Cristina pasaba las páginas del cuaderno mirando los dibujos cuando de repente se paró y exclamó:
--Porque tienes un dibujo de mi madre aquí?
Con voz vibrante el viejo contestó:
--Antes de partir para la guerra, había hecho este dibujo de mi hija, es decir, de tu madre, y después cuando regresé, me di cuenta de que había perdido toda pista de ella, hasta que me dijeron que murió hace algunos años por aquí en este pueblo. Sabes, este dibujo es el único recuerdo que me queda de ella.
En ese momento, los dos nuevos amigos se abrazaron, y después de un largo rato, continuaron su camino.